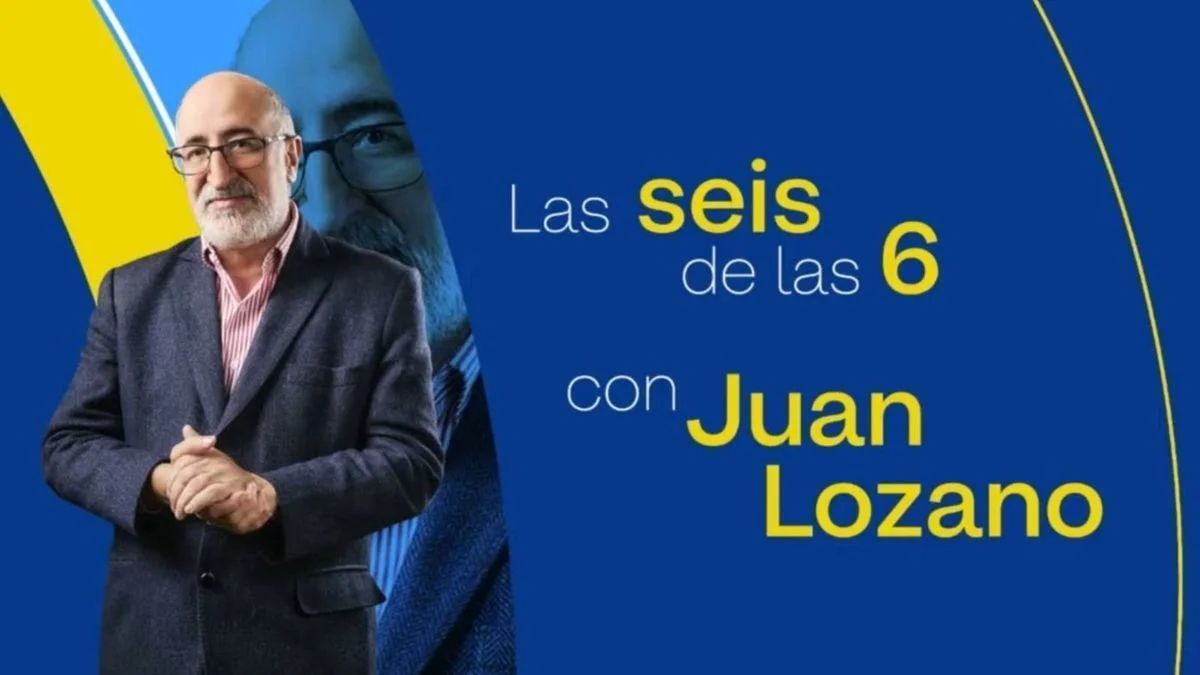En entrevista con La FM, el abogado Juan José Betancur analizó la reciente sentencia de la Corte Constitucional que permite a los hijos exonerarse de la obligación alimentaria hacia sus padres cuando se demuestre la existencia de maltrato físico o psicológico. Durante la conversación, explicó los alcances de la decisión, la diferencia entre maltrato y abandono, y los retos probatorios que enfrenta este tipo de casos.
¿Qué diferencia existe entre el abandono y el maltrato según la Corte Constitucional?
Betancur señaló que la reciente sentencia C-412 de 2025 se enfoca en situaciones de violencia y maltrato, no en casos de abandono. “La Corte exime a los hijos del pago de la cuota alimentaria cuando han existido antecedentes de maltrato físico o psicológico”, afirmó. Según explicó, la norma aplica únicamente cuando esos hechos se comprueban ante un juez.
El abogado distinguió entre los dos conceptos al decir que “el abandono es un escenario diferente”. Aclaró que, si bien puede haber afectaciones emocionales derivadas del abandono, este no siempre encaja en la figura de maltrato contemplada por la Corte. “La sentencia habla específicamente de violencia o maltrato comprobado, no de ausencia”, reiteró.
Sobre los casos en los que un padre ausente reaparece en situación de necesidad, Betancur sostuvo que se trata de una “circunstancia ajena al alcance de esta decisión”, pues el fallo se refiere solo a contextos de maltrato comprobado. El experto insistió en que el abandono total no necesariamente se interpreta como maltrato, aunque reconoció que “desde lo psicológico puede considerarse una forma de daño cuando hubo una presencia inicial seguida de desaparición”.
¿Cómo se puede comprobar el maltrato ocurrido en la infancia?
Al abordar la dificultad de probar hechos antiguos, el abogado explicó que la carga de la prueba recae en el hijo o hija que alega el maltrato. “Para comprobar la existencia del maltrato se debe acudir a un proceso judicial ante un juez de la República”, sostuvo. Detalló que los testimonios familiares son una de las principales herramientas para acreditar estas situaciones, especialmente cuando los hechos datan de la niñez o juventud.
“Los testimonios son esenciales”, indicó, agregando que pueden provenir de hermanos, tíos o abuelos. En los casos de maltrato físico, reconoció que las huellas médicas pueden haberse perdido con el tiempo, pero que las historias clínicas o procesos terapéuticos antiguos también sirven como respaldo probatorio. “El maltrato físico y psicológico deja huella, y el testimonio de la víctima puede acreditar esas vivencias”, señaló.
Betancur explicó que esta nueva sentencia “refuerza lo que ya existía en el Código Civil” bajo la figura de la “injuria atroz”. Dijo que la Corte “complementa una disposición normativa previa” y que el cambio facilita la posibilidad de demostrar el maltrato, lo cual antes era más difícil bajo los parámetros anteriores.
El abogado también se refirió a los posibles efectos familiares de esta decisión, señalando que podría generar tensiones. “Desde la parte familiar, esto puede suscitar reproches”, afirmó, pero aclaró que la elección final recae en quien vivió el maltrato: “Quien ha sido víctima es quien puede decidir si ayuda o no ayuda”.
Finalmente, desde una perspectiva humana, Betancur destacó la importancia de la gratitud y solidaridad más allá de los conflictos pasados. Expresó que, sin desconocer las heridas familiares, “siempre debe existir empatía” y que brindar apoyo no debería depender únicamente de la historia compartida, sino también del valor humano de ayudar a quien lo necesita. “La gente ayuda a muchas personas sin conocer sus historias, con mayor razón a alguien cercano”, concluyó.